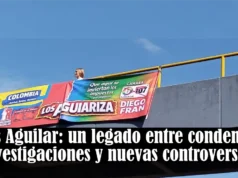El lamentable papelón que viene haciendo la anacrónica oposición colombiana frente al gobierno de Gustavo Petro no es un hecho aislado ni un exabrupto momentáneo.
Es una constante que se repite con disciplina casi mecánica y que revela el verdadero rostro de un segmento político cada vez más reducido, desconectado de la realidad social y aferrado a la defensa exclusiva de sus privilegios.
Esa oposición, que día tras día pierde acogida entre la gente, parece incapaz de mirar más allá de sus intereses económicos, sus alianzas históricas y sus viejas lógicas de poder.
En el debate internacional reciente, este comportamiento quedó expuesto con crudeza.
Derrocar a un dictador, en abstracto, puede sonar moralmente justo. Nadie siente compasión por un tirano y nadie niega los abusos de regímenes autoritarios.
Sin embargo, lo que el grueso de los precandidatos presidenciales colombianos no entienden —o dicen no entender— es que el derecho internacional no fue construido para proteger a los “buenos muchachos”, sino precisamente para contener a los poderosos, sin importar su color político o su narrativa moral.
Por eso el uso de la fuerza está prohibido casi sin excepciones.
No porque el derecho ignore la injusticia, sino porque reconoce que, si cada país decide unilateralmente a quién “liberar” a balazos, el mundo regresa a la ley del más fuerte.
Ese principio básico parece irrelevante para la recua de precandidatos neoliberales que, desde Abelardo hasta Fajardo, desfilaron disciplinadamente por sus redes sociales solidarizándose con la agresión de la superpotencia contra el país vecino.
Lo hicieron sin objeciones, con sumisión y, en algunos casos, con un orgullo inquietante ante una acción claramente delictiva en términos del orden internacional.
No se trata de defender a Maduro, como de manera simplista pretenden presentar el debate.
El problema real es el precedente. Cuando la fuerza militar se usa para cambiar gobiernos sin reglas claras, la soberanía deja de ser un límite y se convierte en un estorbo.
Hoy se habla de “derrocar a un tirano”; mañana será “corregir una elección”, “proteger intereses estratégicos” o “restaurar el orden”.
El derecho internacional no absuelve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales.
Esa contradicción, ese atropello a la paz regional, a los derechos humanos y a la institucionalidad que dicen defender, no parece importarle a la oposición colombiana mientras sus privilegios permanezcan intactos.
La pregunta verdaderamente incómoda no es si un tirano merecía caer, sino quién decide cuándo y cómo.
La historia es brutalmente clara
Sacar a un dictador puede ser relativamente fácil; construir justicia, estabilidad y democracia después es lo verdaderamente difícil.
Para la oposición colombiana, ese segundo paso parece menor, casi irrelevante, frente a la urgencia de alinearse con intereses externos y proteger negocios.
Cuando la legalidad se rompe en nombre de un supuesto bien mayor, casi nunca lo que sigue es libertad.
Lo que suele venir es caos, violencia y nuevas víctimas.
La oposición lo sabe, porque la historia latinoamericana está llena de ejemplos, pero aun así prefiere mirar hacia otro lado.
En este momento crítico, cuando están en juego la independencia, el honor y la dignidad de la nación, es fundamental identificar quiénes anteponen sus intereses personales y económicos por encima de la patria.
La respuesta democrática es clara: castigarlos en las urnas. Ni un solo voto para quienes traicionan el interés nacional.
Fuente: José Mario en X